 La democracia tiene sus costos, sus virtudes y sus grandes beneficios. Nadie puede negar que el proceso de toma de decisiones en México es mucho más democrático con un Congreso plural que en los viejos tiempos en los que una sola fuerza política podía imponer todas las decisiones. Con todo, en este país sigue prevaleciendo la regla de la desconfianza como premisa para analizar cada cambio, cada decisión, cada avance.
La democracia tiene sus costos, sus virtudes y sus grandes beneficios. Nadie puede negar que el proceso de toma de decisiones en México es mucho más democrático con un Congreso plural que en los viejos tiempos en los que una sola fuerza política podía imponer todas las decisiones. Con todo, en este país sigue prevaleciendo la regla de la desconfianza como premisa para analizar cada cambio, cada decisión, cada avance.
La democracia mexicana avanzó sustancialmente en sus procedimientos electorales, al grado de que hace tiempo que desapareció la fuerza de un solo partido en los gobiernos de las 32 entidades de la república. Además, no sólo el Congreso de la Unión, sino también los congresos locales y la distribución del poder en las municipalidades proyectan la pluralidad como premisa de la voluntad ciudadana para decidir quién debe gobernar.
Con todo, la premisa de la buena elección de nuestros gobernantes radica en la pulcritud con la que se organicen los procesos electorales. Pero esa condición requiere de un acuerdo pleno sobre quién debe organizar la elección y sobre las reglas con las que se debe conducir el proceso electoral. Al respecto, México se ha debatido, elección tras elección, en el intento por definir reglas que generen la confianza suficiente entre los electores, al menos para que los resultados sean medianamente creíbles.
Nuestra cultura política nos enseña a ser desconfiados por principio. Ello no abona al buen desarrollo de la democracia. Sin embargo, nuestros legisladores no han cejado en el intento de producir un marco jurídico que satisfaga a todos los actores. Más difícil es el reto cuando nuestras normas requieren de la selección de un grupo de notables que sean los responsables de organizar cada elección.
Pues bien, el país se acerca una vez más a un proceso electoral peculiar y en menos de 13 meses los mexicanos seremos convocados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados Federales y los gobernantes de 17 entidades de la república. En estos días el debate se focalizó en la capacidad que tendrá el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar y conducir todos esos procesos con éxito.
La apuesta es que el INE tiene las mejores condiciones para enfrentar ese reto y muchos más. No se parte de cero. Los antecedentes del INE y las fortalezas heredadas de una institución como el IFE, son una garantía de que hay forma de adaptar las cosas para que se cumpla con las nuevas responsabilidades que establecerán, no sólo la nueva ley, sino las que ya establece la Constitución misma.
Sin embargo, la premisa fundamental consiste en que, quienes integren los nuevos órganos de dirección, tengan la voluntad política para hacer una realidad el reclamo de cambio que se tradujo en la reforma constitucional. Sin duda es factible encontrar soluciones alternativas a la responsabilidad que la Constitución encargó al INE. Es cierto, además, que la autoridad electoral debe preservar lo que funciona bien y no arriesgar lo más por lo menos. Sin embargo, el fondo de la reforma era trasladar a los procesos de las entidades federativas, la pulcritud y los mismos principios democráticos que el IFE ha garantizado para los procesos federales. Es claro que, como siempre, serán las soluciones consensuadas, bien inspiradas en la voluntad de cambio y en el respeto a la experiencia acumulada, las que regirán las elecciones de los ños por venir. Para el nuevo Consejo General del INE quedan pocas alternativas si se quiere proyectar la democracia a todo el país. El verdadero reto es conducir las elecciones locales con el mismo rigor que el IFE lo hizo en las elecciones federales.

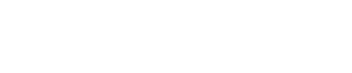

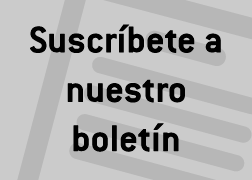






0 comentarios